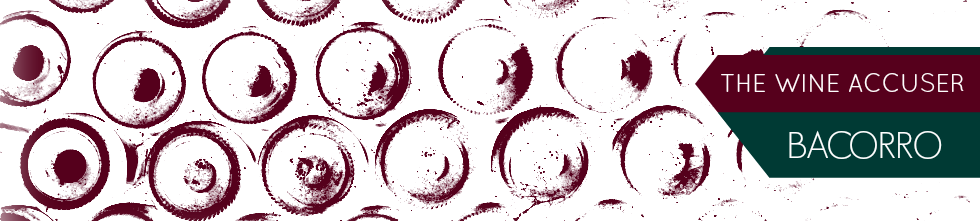Como no quiero que la (pen)última perla sociológica cultivada con esmero por Vicente Verdú caiga en el olvido del cajón de mis (virtuales) recortes periodísticos, me pongo con ella ya mismo, previo examen de conciencia junto a mi tabernero y confesor, frente al que hoy he puesto a prueba nuestras diferencias en materia culinaria. A él, fanático de esta suerte de nouvelle cuisine de andar por casa (provinciana aunque pretendidamente cosmopolita) que nos invade, le duele que yo me resista a pasar por el aro como un vulgar tragaldabas; (casi) tanto como a mí me duele que a él le duela mi resistencia. Pero...
A lo que iba. Hace un par de semanas, el doctor Verdú prescribió la receta de la felicidad culinaria desde su consulta de El País, dando con ella un certero repaso a un fenómeno que "sobrepasa una moda para convertirse hoy en uno de los signos más patentes de nuestra decadencia cultural". Sostiene el infalible facultativo que "los chefs elevados a categoría de chamanes, las secciones de los diarios y revistas destinados a la gastronomía selecta, los abusivos y empalagosos programas de la televisión están alcanzando un efecto contrario a sus pretensiones ostentosas, sean culturales o no" porque "en vez de acentuarnos el gusto de comer bien nos han volcado al vómito de sus supuestos platos cuidados, manoseados y exquisitos". Y añade que, en la actualidad, "nos hallamos empapuzados de recetas obtusas y procedimientos de cocina. [...] Platos y platos servidos con la mayor de las ceremonias que como consecuencia de su abundancia no dan sino en un barroco de baja estofa que proclama las bondades de un plato cualquiera con el falso hechizo de su pretencioso y engalanado creador".
Y aquí llegamos al quid de la cuestión: el creador. Para evitar rodeos, rescataré en este punto la lapidaria frase que abría recientemente un publirreportaje visto/leído en el suplemento dominical de ese mismo diario, dedicado a la segunda vida del pionero de esta corriente: "Ferran Adrià no es un cocinero". Con eso está todo dicho, pero aún hay más: "Es lo más parecido que tenemos a un gurú". Y ese es el problema: descubrir, al cabo, que el mejor cocinero del mundo no es cocinero. Porque lo cierto es que ya ni cocina ni da de comer. Ahora expone garabatos en centros y ferias de arte, mientras hace tiempo para que sus faraónicos proyectos (elBullifoundation y su apéndice, la BulliPedia) cobren vida. Algo que sintetizó El Roto de forma insuperable (pero yendo aún más lejos en su denuncia) con motivo de la última edición de ARCO, la fatua feria de arte contemporáneo madrileña: "Los cocineros hacían arte, los artistas hacían de friegaplatos".
Reconozco que el desbarrador Sánchez-Dragó no es santo de mi devoción, pero he de reconocer igualmente que uno de sus mayores hallazgos recientes es el que ha dado en llamar a la cocina posmoderna "bullipollez" y a sus devotos michelines "bullipollas", simpáticos barbarismos que sirven para designar por derecho lo que Vicente Verdú entiende como "una falsaria y ridícula grande bouffe difícil de soportar y asimilar", es decir, "una cocina de pacotilla que abotarga el juicio, empapuza la experiencia y quita con sus artificios las principales ganas de comer".
"La comida", advierte el fino observador desde su insoslayable columna periodística, "puede ser un goce inmediato pero es ahora proclamada como una reflexiva experimentación mediática y cultural". Algo a lo que yo me resisto, mal que le pese a mi tabernero. Como Verdú, pertenezco a ese puñado de carcas que piensan que "bastantes problemas tenemos fuera de la mesa, como para sembrar el hogar de recetas triviales". Así que, desde aquí me sumo a la sensata demanda del pensador ilicitano: "Basta ya. Volvamos a ser libres".